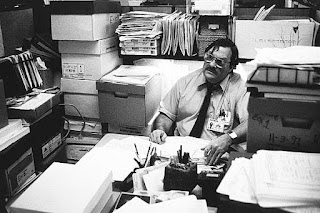Sopita de caracol
Por: Enrique R. Soriano Valencia
Eran las tres y media
de la mañana, toda la familia dormía, cuando alguien llamó a puerta. De
inmediato me levanté y mi esposa me dijo:
—No abras. Asómate por aquí.
Frente a la casa estaba un vehículo.
Abrí la ventana. Desde la planta superior, no lograba ver la puerta de entrada.
La oscuridad y una cornisa lo impedían. Con voz alta y firme reclamé:
–¿Quién es?
—¡Licenciado! –una voz alcoholizada
respondió. Se retiró de la puerta para alcanzar a vernos–. Licenciado, soy yo,
tu cuate y vengo con un compañero.
—¡Ah!, hola. Deja me pongo algo y
bajo a abrirte.
—¿Quién es? –preguntó mi esposa.
—Es un muy buen amigo, viene con
otro de la oficina –respondí mientras me calzaba unas pantuflas y me ceñía una
bata.
—¿Y qué se les ofrece a esta hora?
—Vienen hasta la coronilla del
alcohol. Ya sabes cómo son con copas.
Bajé
a abrirles. Tambaleantes, entraron a casa.
—Tengo
tequila –les dije–, porque de las otras bebidas, no tengo con qué combinarlas.
—No
venimos por eso… –dijo el compañero–, ¡hic!, pero te acepto el tequilita.
Casi
en cuanto los serví desaparecieron de la mesa.
–Queremos
hablar contigo, ¡hic! –dijo mi cuate.
–Es
muy importante –asintió el amigo, con los ojos a medio cerrar y la lengua hecha
un nudo–. Por esta… –y besó el signo de la cruz hecha con el pulgar y el
índice.
—Soy
todo oídos.
—Queremos
que hagas las paces con el Güero –me explicó mi cuate.
—Nunca
he peleado con él.
—Lo
sabemos, ¡¡hic!! Eres muy decente para eso –intervino el compañero–. Pero es
que no se llevan bien.
—Cierto.
No simpatizamos mucho, pero trabajamos. Jamás me niega los servicios de su
área, ni yo limito algo de la mía… aunque a veces siento que pudo atenderme con
mayor celeridad.
–Somos
un equipo –arremetió mi cuate–. Debemos estar unidos con nuestro jefe, ¡hic! El
Jefe es nuestro líder. Él nos apoya y protege de las demás áreas, ¡hic! Por eso
debemos ser como uno.
—Jamás
lo he visto diferente. Incluso, defendí al Güero de quejas de otras áreas en
una reunión en la que no estaba y reclamaron fuerte a su subordinado.
—También
los sabemos… –respondió mi cuate, sin terminar su idea, por la interrupción del
compañero.
—¡Pero
le haces caras!, ¡hic!
—Perdona,
tampoco le voy a sonreír si no me nace. Su trato es muy agresivo…
—¡Pero
no es de mala fe! –interrumpió de nuevo el compañero–. ¡Es su vieja que ni el
desayuno le hace!
Cerca
de media hora fue darle vueltas al asunto: que si el equipo del jefe, que si el
trato del Güero, que si mis caras, que una cosa y la otra.
—¡Bien!
–quise ya detener tantas vueltas a lo mismo–. Mañana lo invito a comer…
—¡No!
–de nuevo el compañero me impidió terminar–. No. Mejor, ¡hic!, en caliente.
—¿Pero
cómo lo voy a despertar ahora? De por sí me odia, como para ir a levantarlo.
—Si
no lo vas a levantar… –quiso tranquilizarme mi cuate.
—Ah…
¿En qué bar está?
—No.
Lo traemos con nosotros, lo dejamos en el autor por si no lo querías en tu
casa.
—¡Por
Dios! ¿Cómo hacen eso? –y salí corriendo hacia el automóvil.
Lo
encontré dormido, igual de alcoholizado que los otros.
—¡Güero!
–lo desperté con algunas pequeñas sacudidas en el hombro; estaba muy oscuro–.
Perdona, no sabía que estabas aquí. Por favor, pasa a la casa.
Me
hizo señas de que no pretendía moverse mientras seguía recostado. Voltee a ver
a los otros, que ya estaban detrás de mí.
—¡Ora,
güey! –le gritó mi cuate–, no te hagas, ¡hic!, que ya lo habíamos hablado. Además,
el licenciado tiene tequila.
Siguió
sin hablar, me pareció que tampoco sin abrir los ojos, y negó con la mano.
—Oye,
Güero –le dije–. Mañana te invito una copa. Nos vamos a comer y…
Se
incorporó de inmediato y me acercó su rostro. Pude notar ahora que ahora sí
abrió los ojos.
—Ahorita
–dijo y con la yema del dedo índice se tocaba repetidamente la rodilla.
—Es
muy tarde. Debe estar todo cerrado –insistí.
—Ahorita
–insistió sin dejar de tocarse la rodilla con el dedo.
—Bien
–admití.
Subí
presuroso para no hacerlos esperar. De inmediato, en mi habitación empecé a
ponerme la ropa.
—¿Qué
haces? –preguntó mi esposa extrañada.
—Voy
a tomar una copa a… a… algún lugar.
—¿Tú?
Pero si en tu vida has bebido.
—Está
la persona con la que menos simpatizo en la oficina. Lo hago más para reducir
algún problema a mi jefe. Es mi amigo y debo apoyarlo.
—Pues,
con cuidado.
Al
salir pedí las lleves del auto por ser el único sobrio. Di muchas vueltas por
la ciudad, en especial por los bares que sabía estaban cerrados ya a esa hora.
—Lo
ven. Deberemos dejarlo para mañana –concluí y enfilé a casa para que me
dejaran. No había recorrido veinte metros cuando el Compañero dijo:
—¡El
Tejaban! El Tejaban no lo cierran hasta las 07:00 de la mañana, ¡hic!
—¡Sí,
el Tejaban! –gritaron los otros dos entusiasmados. Para allá me enfilé.
Cuando
llegamos al antro quedé estupefacto, todos eran rostros conocidos: gente de
oficinas gubernamentales con las que me relacionaba por la oficina a mi cargo,
profesores universitarios, empleados de empresas e industrias y hasta algún
taxista al que solicité servicio.
—¡Licenciado!
—¡Licenciado!
—¡Licenciado!
Yo
solo saludaba de lejos y a gritos explicaba que iba con mis compañeros de
trabajo, que después de un rato pasaría a sus respectivas mesas.
—¡Uóóórales!,
Licenciado. Eres muy conocido aquí, ¡hic! –dijo mi cuate.
—Es
gente con los que me vinculo por mi trabajo.
—No,
sí, claro. Si hasta el de la taquilla te saludó muy cordial.
—Es
hermano de la muchacha que nos ayuda en la limpieza de la casa.
La
explicación fue de más. Al tomar asiento, de inmediato prestaron atención al camarero
para ordenar las bebidas. En el momento que iba a pedir, me interrumpió:
—A
usted ya me dijeron en aquella mesa que le sirva algo especial.
Voltee
a ver el lugar señalado. Entre la penumbra alcancé a distinguir al subgerente
del banco donde tenía mi cuenta. Levantó su copa en señal de brindis. Respiré
profundo e hice señas de agradecimiento y que más tarde iría a saludarlo.
Entre
tanto, la variedad hizo su anuncio.
—Su
centro solciaaal Elll Tejabaaaan tiene el honor de presentaaar a la excelsa
belleza directamente traída desde Pueeerto Riiico, la reina de los jibaritooos,
recibamos con un fuerte aplauso a Vaaannesssaaaa.
Todas
las luces de colores empezaron a girar de un lado a otro. La gritería de los
parroquianos opacó a la música. De inmediato unos guardias con el torso desnudo
se apostaron al derredor de la pista elevada. De uno de los extremos salió una
despampanante morena con un diminuto traje amarillo con cientos de lentejuelas
y un enorme penacho, con plumas del mismo color.
Las
bebidas llegaron. El mesero sirvió las copas a los demás y a mí me dejó al
último, a pesar de ser el más cercano a él. La bajó de la charola con mucho
cuidado. Poco a poco la dejó frente a mí. Los cinco, extrañados, volteamos a
ver la cara del chico. Se sonrió y me guiñó el ojo.
Algarabía
en la mesa. Todos empezaron a hacer exclamaciones al ver al muchacho retirarse
también con marcados contoneos.
—Ja, ja, ja. ¡Ora sí, Lic.! Ya
tienes adónde ir cuando se enoje tu vieja.
No presté atención al comentario del
Compañero. Levanté mi vaso en señal de brindis. El resto hizo lo mismo.
—Por nuestro jefe.
—Por nuestro jefe, ¡Salud! –respondieron
en coro.
Al dar el trago a mi bebida me di
cuenta que no tenía alcohol. De inmediato busqué la mesa donde se halla el
subgerente. Estaba observándome, pero ahora con una muchacha sentada en sus
piernas. Levantó su copa, hice el mismo gesto y agradecí con una ligera
inclinación de cabeza.
Mientras tanto, la puertorriqueña ya
no llevaba prendas encima. El público enardecía por secciones cada que giraba y
su trasero los apuntaba. El Compañero no se contuvo, nos dejó para sentarse en
la barra que rodeaba la pista.
No
tardó mucho en que una persona se acercara al Güero para pedirle fuera a otra
mesa donde varios lo llamaban. Aproveché y le dije a mi cuate que iría a
saludar al subgerente del banco.
Cuando
me senté junto a quien me había mandado la bebida, me di cuenta que en nuestra
mesa ya no había alguien. Agradecía mucho la deferencia y no juzgué necesario
hacer más que marcharme. Buscar a mis compañeros me entretendría en más de una
mesa, con toda seguridad.
Al
llegar a casa, mi esposa de inmediato me preguntó por la ocasión.
—No
tienes una idea: terminé en El Tejabán.
—¡Por
Dios! ¿Cómo se te ocurre meterte ahí?
—No
pasa nada. Ahora cuando necesite a alguien, ya sé dónde buscar.
El fin de semana
siguiente debíamos ir a una boda a una ciudad vecina. Después de la ceremonia
religiosa, decidimos tomar un café, antes de llegar a la recepción. A mi esposa
le incomoda ser de los primeros en llegar al salón de fiestas. Además, en
apariencia no conocíamos a más personas que al novio.
En el café nos topamos con unos
compañeros de trabajo de mi esposa y alargamos nuestra estancia en el lugar.
Cuando llegamos, la boda estaba en
pleno apogeo. Nos recibieron en la puerta los novios y decidieron acompañarnos
hasta la mesa que nos fue asignada. En efecto, todos eran desconocidos.
—Y ahora, para ustedeeesss… –anunció
uno de los integrantes del grupo que amenizaba–, ¡Sopita de caracol!
Una exclamación se escuchó en el
salón. De inmediato decenas de parejas se aprestaron a bailar la rítmica pieza
de moda.
—Wata negui consup –todos coreaban
al tiempo que movían el cuerpo. Niños, jóvenes y viejos unidos por el ritmo en
la pista–. Wuli wani wanagá –pero en medio de aquel coro generalizado se
escuchó:
—¡Licenciado! –de la masa rítmica
salió uno de tantos bailarines para dirigirse a donde estábamos–. Éntrale,
Licenciado, ¡hic! ¡Está rebuena la música! –dijo ya a un lado mío.
—Ah, hola –lo saludé. Los requiebros
de cintura le salían muy bien a pesar de traer más alcohol que una jeringa–.
Qué gusto verte.
—¡Ánimate, Lic., a bailar! No te
hagas de la boca chiquita. Si el otro
día bien que te vi todo desnudote y aventando la ropa allá en El Tejabán
–gritó con gran emoción. Todos en la mesa lo escucharon.
—Por cierto –de inmediato lo increpé
con un marcado tono–, mira, te presento a mi esposa.
La borrachera pareció bajársele.
Cambió de color su rostro y de inmediato asumió un papel formal. No obstante,
el alcohol le hizo seguir exagerando sus movimientos.
—Je, je. Señora, miiis reeespetooos –tomó
la mano de mi esposa y la besó–. Je, je. Lo del Tejaban, ¡hic!, es broma, es
broma, je, je. Así me llevo con el Lic., es mi amigo. Pero mis respetos, ¿eh?,
mis respetos, je, je, ¡hic!
Mi esposa no perdió la compostura,
ni se sorprendió en absoluto.
—No se preocupe, joven. Supe que mi
esposo estuvo en El Tejabán hace unos días y, se lo digo sinceramente, no me
preocupa, ni me molesta en absoluto.
El muchacho se sorprendió, de
inmediato apareció una expresión de desconcierto.
—¿De verdad, ¡hic!, señora?, ¿de
verdad? –y abrió desmesuradamente los ojos.
—¡Claro! Confío totalmente en mi
marido. Él me cuenta todo lo que hace. Así que supe cuándo fue, la razón y lo
que hizo.
El muchacho seguía sin convencerse.
Volvió a besar la mano de mi esposa y al retirarse, se llevó su propia mano la
boca. Hizo una mueca de preocupación por lo indiscreto y se fue a seguir
bailando Sopa de Caracol.
En la mesa los comensales empezaron
a intercambiar comentarios. No faltó el que preguntó por ese lugar de la ciudad
vecina.
—Es un bar muy desagradable –respondí,
pero mi eufemismo no fue suficiente.
—Es un puticlub –corrigió mi esposa
sin el menor reparo. Un murmullo de escándalo corrió entre las señoras de la
mesa–. Sé muy bien cuándo fue mi esposo y la circunstancia en que debió ir. Ahí
vio a ese muchacho. No tiene la mayor relevancia.
La boda se desenvolvió como sucede
en acontecimientos sociales de poblados pequeños. En la mesa ya no hubo mucha conversación
con nosotros. No obstante, seguí conversando animadamente con mi esposa de los
temas tratados con sus compañeros en el café.
En un momento, no muy tarde, sugirió
irnos, para evitar a los borrachos en los caminos de regreso. Iniciamos
entonces las despedidas de las personas de la mesa. Sentí que las señoras estrechaban
mi mano más por compromiso que por gusto.
Nos acercamos a los novios. Estaban
rodeados de familiares. Dimos los respectivos parabienes y en ese grupo nos
topamos de nuevo con el bailarín. Me estrechó la mano y, sin decir algo, hizo
una mueca de que en verdad sentía su comentario. Ahora la cantidad de alcohol había
subido.
De nuevo se inclinó ante mi esposa y
besó por tercera ocasión su mano.
—Señora, mis más profundos y sinceros
respetos, ¡hic! Es usted una gran dama… y… y… lo… lo del Tejaban… je, je, ¡hic!,
era broma, le juro que era broma al Lic.
—Deje de angustiarse –respondió mi
esposa–. Se lo digo sinceramente, no me preocupa en lo más mínimo.
Otra vez la cara de desconcierto.
—¿De verdad, pero de verdad, no le
molesta?
—Se lo juro que no.
—¿Serio, serio, serio?, ¡hic!
—Le doy mi palabra que no es un problema.
El alivio lo invadió. Mi esposa le
otorgó una sonrisa. Ya nos marchábamos cuando dijo:
—Pero sí lo vi, ¿eh?
*Texto publicado en El Sol del Bajío, Celaya, Gto.
**Enrique R. Soriano Valencia, Chispitas de Lenguaje: