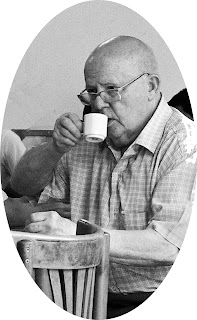PURAS PENAS
-Tres tristes historias tres-
EL
CAFÉ
Vero
Salazar G.
Domingo
en la mañana. Los tíos se disponen a ir de paseo. Cata se pone su ropa dominguera
y el tío Rafa cualquier cosa. Para él es irrelevante la vestimenta aunque eso
le moleste a la tía ya que para ella las apariencias, las buenas costumbres,
son muy importantes. Caminando por la Alameda Central, Catita sintió sed. Le
comenta a Rafa que quiere algo fuerte y fresco para aliviar el calor que la
agobia, viendo un negocio de café Starbucks le dice al tío que quiere uno
helado, él, no muy convencido, la sigue al negocio:
—Cata,
¿estás segura que quieres un café?
—Sí,
Rafa, te digo que tengo calor.
—Bueno,
si quieres, pero cada quién paga lo que consume. Ya ves que me quedé sin dinero
por pagar las vacunas del Triki .
—Siempre
dices lo mismo, que no tienes dinero. Lo que pasa es que eres un gran codo, no
gastas en mí, no fueran tus amigos que a ellos les pagas las cervezas y hasta
la risa, pero a mí ni agua me invitas.
—Catita,
no digas falsedades, además ayer te di el gasto del mes así que tienes dinero
hasta para comprar mi café.
—Está
bien, ya no chilles y que cada quién pague lo suyo.
Y
sin más entraron al negocio referido. Cata se va a formar para pagar y Rafa va
al mostrador. Pide un café grande. La chica que atiende le dice que primero
tiene que pasar a la caja. Resignado, el tío Rafa hace fila. Llegando a la
ventanilla de pagos el tío saca quince pesos y se los da a la cajera.
—Señor,
le falta dinero, valen cuarenta y cinco pesos.
Gritando
aterrorizado, el anciano pregunta:
—¿Cuánto
dice?
—Cuarenta
y cinco pesos, señor.
—Señorita,
solo quiero un café para mí, los de atrás pagan su café.
—Eso
es lo que vale.
—Pero
en el Oxxo valen quince pesos.
—Este
es un Starbucks, señor, no es un Oxxo.
—Bueno,
póngale hasta donde sean quince pesos.
—No
se puede, señor.
—Está
bien, quítele la espuma para que sean sólo quince.
—¡Ay
señor, no me haga reír!
Interrogante,
se acerca la tía Cata y pregunta:
—¿Qué
está pasando, Rafael?
—¡Nada!,
que me quieren cobrar cuarenta y cinco pesos por el café.
—Eso
es lo que valen, págalos.
—Cata,
se me hace mucho dinero por un simple café, mejor vamos a un Oxxo.
—Ya
paga, hay gente esperando y te estás viendo ridículo.
Discretamente
la tía le mete un pellizco y le dice: puras penas me haces pasar. Al tío no le
queda más que pagar.
—¿Señor,
qué nombre le pongo?
—¡Póngale p!… no, mejor carísimo.
—¿En
mayúsculas?
—Y
en triyúsculas para no olvidar lo que me costó.
Con sus cafés en las manos siguen paseando por
el parque. Ella, disfrutando del sabor de su bebida y de los rayos del sol que
se cuelan por los agujeros de los árboles y él, abrazando fuertemente su café
como el más grande tesoro.
—Rafa,
¿por qué pediste tu café caliente?
—Porque
dicen que para el calor, uno caliente.
—¿Qué
pasa, Rafael? ¿Por qué lo abrazas?
—Ay,
Cata ¿Qué no ves que si se enfría se devalúa?
—Ya
bébelo, que en verdad se te va a enfriar.
—¿Qué
no ves que cada trago me sale en cinco pesos? Mejor despacito para que me dure
más. Los hubiéramos comprado en el Oxxo. ¿Qué va de quince pesos a cuarenta y
cinco y con el mismo sabor? Lo que más me duele, es que después lo tiraré en la
orina.
—Ya
cállate, lo que pasa es que no sabes disfrutar de la vida… y del café.
Siguieron
disfrutando del día, y de esa ¡carísima! y deliciosa bebida.
ATRAPADA
Y SIN SALIVA
Soco
Uribe
—¿Por
qué me llevan?, ¡Yo no hice nada, ayúdenme por favor! -gritaba, mientras me conducían, flanqueada
por dos policías, hacia una sala privada del aeropuerto de la ciudad de Los
Ángeles. Me sentía aterrada, pues nunca había estado metida en una situación de
esta clase.
Me
detuvieron, tomaron mi pasaporte, mi bolsa que, por cierto, era enorme pues
traía varias cosas, además de una muda de ropa interior; ya que, en una
ocasión, ahí mismo nos cancelaron un vuelo y tuve que reutilizar mi ropa.
Dentro
de la sala de revisión, una de las agentes me pidió que me fuera quitando el
abrigo y el suéter poco a poco. Le
pregunté si eso era legal, pues yo no había hecho nada indebido. Me respondió que ellos tenían el derecho de
revisar a cualquier persona que les pareciera sospechosa de traer drogas o
armas.
—¿Drogas,
armas? -grité muy enfadada.
—Así
es -me respondió-, después de aquel fatídico 11 de septiembre, hemos sido muy
cautelosos en nuestras revisiones y usted nos parece sospechosa.
—¿Por
qué? -pregunté, pero esta vez enfurecida.
—Su
volumen corporal no coincidía con su estructura ósea.
—¿Qué
mi qué, no coincide con qué? -protesté de nuevo.
—¡Basta
y haga lo que le estoy indicando! -Dijo la agente muy disgustada.
Entonces,
me quité el abrigo, luego el suéter y, cuando me iba a quitar la blusa, me
detuvo para palpar mi cuerpo.
Recorrió
sus manos por mi cintura, espalda y pecho y dijo:
—¡Dios
mío, sólo son sus lonjas!, eso es todo, ya se puede vestir. -dijo la canija
vieja.
Yo
la quería madrear pero, en ese momento, entró otra agente de seguridad a la
cual le comentó:
—¡No
trae nada, nos confundimos!
Sin
decir más, salieron de la sala de revisión dándome sólo un pinche sorry de
disculpa. Yo, en cambio, les menté la madre mientras me vestía y les lancé un
interminable rosario alvaradeño que no se lo acabarían en todo un año.
¡Nunca!,
en toda mi vida, me habían ofendido así, y no me refiero a lo de haberme
confundido con una traficante de drogas o armas, sino por haberme tachado de
lonjuda; y así, me quedé atrapada y sin saliva con qué seguir mentándoselas.
Es
por eso que seguiré sudando otra media hora en el maldito spinning.
EL
VOCHO DE MIS ENTRETELAS
Julio
Edgar Méndez
Era
el vocho más conocido entre las piedras mugrosas del pueblo. Las cenicientas
obreras y los oficiales de tránsito, mejor conocidos en aquel tiempo como
tamarindos. Mi auto, un escarabajo VW, no me dejaba nunca en ridículo a pesar
de su motor desajustado, los frenos que a duras penas hacían su función después
de bombearlos un sinnúmero de veces y el ruido infernal de un escape trozado en
más partes que hoyos tenía mi rancho. Tanpendécuaro no era un pueblo feo, vaya,
si ni siquiera era un pueblo, era más bien rancho. Cuatro calles delimitaban su
entorno hacia el noroeste y dos más hacia el sur, siendo la parte más ancha la
que incluía el arroyito que arrastraba las inmundicias de los retretes al aire
libre. Junto con animales muertos y toda clase de cosas inverosímiles que mal
flotaban en aquellas aguas sucias. En aquel pueblo los gallos se despertaban a
pedradas, en lugar de ser ellos los que despertaran a la gente. Cuatro
tamarindos y cinco policías se hacían cargo de la vialidad en el pueblo y de
los crímenes en el municipio. Es decir, ellos conformaban la banda más temida
en Tanpendécuaro y sus alrededores. Sobre todo en fin de semana, cuando por
cualquier excusa te inventaban toda clase de faltas a la ley y terminabas
pagando mordida o durmiendo en un cuartucho asqueroso llamado barandilla. Donde
de todos modos tenías que pagar al otro día lo que la noche anterior no
soltaste. Así era mi pueblo. Así es mi patria todavía.
Mi
vocho navegaba las calles a fuerza de orgullo más que de gasolina, pero al
volante yo era capitán de navío, piloto de Fórmula Uno, Llanero Solitario,
Tarzán en su elefante y de los pocos muchachos del pueblo que no tenían troca.
Esas camionetas pickup que hasta algunos traían de tracción de cuatro por
cuatro. Los chavos que usaban trocas podían internarse en los caminos de
terracería. Mientras que yo, con mi vocho, las veces que me había arriesgado,
terminé atascado en algún lugar alejado con la chica en turno mentándome la
madre por mi pobre vochito. Pero en el pueblo era otra cosa, las trocas se atoraban
entre ellas mismas porque las calles eran muy angostas. Pero mi vocho pasaba
raudo entre ellas, pitando con ese claxon de caricatura, razón por la cual las
chavas pensaban que aquello era reflejo del dueño. Por lo que me dediqué a la
tarea de demostrarles lo contrario. Las burlas venían de todas partes: que por
el tamaño, el color (amarillo huevo), el ruido que me anunciaba quince minutos
antes de llegar a cualquier lugar y la imagen de un muchacho flaco y de lentes
detrás de un volante redondo, como cuadrado es el futuro impredecible de tanto
pueblo similar al mío. Pero no siempre fue así. Hubo una chica a la que no le
importó que sólo tuviera un vochito, que su claxon sonara de caricatura y que
se quedara columpiando montado en alguna roca mal puesta sobre el camino. Se
llamaba Alma. ¿O era pura alma? El caso es que la conocí dando el rol alrededor
de la placita del pueblo, un día de poca lluvia y mucha tierra. Estábamos
sentados afuera de una tiendita tomando Cocas familiares para ver quien eructaba
más fuerte, cuando de pronto, que aparece ella en medio de un grupo de chicas
que sólo se veían como borrones, mientras que ella llevaba un reflejo de luz a
su alrededor. El cabello rubio recogido en una trenza, los ojos azules azules y
sus labios de un rosa mexicano que combinaban con el brillo que despedían sus
dientes, lo que luego resultó que eran brackets, pero en ese momento para mí
eran como diamantes. Dejé de eructar y me puse todo colorado porque me estaba
viendo. Sin reírse, muy seriecita, mientras el resto de sus amigas nos animaban
a seguir con el concurso. Yo me chivié de a tiro y mejor comencé a verla
despacito, ella aguantó el examen y me devolvió el reto, me miró de arriba a
abajo y de pronto me soltó: —¿Tú eres el del vochito?
Esa
noche le exigí a mi carrito todo lo que en su larga vida no había dado, nos
fuimos por caminos para mulas, lo usamos de lancha por encima del arroyito,
fuimos a tumbar vacas medio dormidas (el vocho forcado) y fue, por primera vez,
la cama más cómoda y cirquera de toda la historia. Allí se rompió el mito del
famoso claxon. De ahí en adelante la fama del vocho como hotel de primera,
corrió ya no como reguero de pólvora, sino como meadero de cantina. Ahora era
famoso mi carrito, el gurú de las chavas aventadas y su chofer: el profeta.
Después de Alma, mi alma, le sucedieron en orden alfabético todas las chicas
que quisieron comprobar si era cierto que en un VW el amor sabe más a kamasutra
que a gasolina, no como en las mugres trocas con la caja apestando a puercos,
vacas y chivas.
El
vocho ya no existe, terminó abrazado a una roca tamaño montaña, una noche en
que quise comprobar que también se podía volar sobre él. De Alma y el resto de
las letras del alfabeto no he vuelto a saber nada, se fueron con aquel coche de
mis entretelas. De los recuerdos y malabares acontecidos en el interior de mi
carrito me quedan tan sólo las huellas imaginarias de besos sobre mis labios,
un recorte del periódico donde hablan del accidente, (sin fotografía), y esta
silla de ruedas en que, todo entiesado, recuerdo mis días de piloto de pueblo,
amante sobre ruedas y esa borrachera infernal, que terminó con el vochito
volando a los cuatro vientos, conmigo adentro gritando: —¡A chupar y a volar,
que el mundo se va a acabar!